Los hilos humanos y divinos de cada día
Dios nos llama por nuestro nombre y, ante el sobresalto de lo maravilloso o del dolor, nos dice: ¡no temas, soy Yo!

Decía Benedicto XVI que la belleza y la vida de los santos son caminos apropiados para acceder al sentido cristiano de la vida, rutas que ayudan a descubrir en el día a día los hilos humanos y divinos con los que tejemos el tapiz de nuestra vida. Uno de los santos que encontré en mi camino -hace ya algunas décadas- fue San Josemaría Escrivá (1902-1975), cuya fiesta celebra la Iglesia cada 26 de junio. Conocí primero sus escritos emblemáticos y, después, fui enterándome de su vida. Eran los años setenta, justamente, los de mi formación universitaria, primero en Chiclayo y luego en Lima.
Fue un descubrimiento intelectual enterarme que, al igual que la preparación profesional requiere estudio y exigencia, del mismo modo la formación espiritual necesita, también, tiempo, estudio y profundización del mensaje cristiano. La idea me pareció atractiva, porque todo lo relacionado con el estudio, la lectura y la mirada crítica de la realidad siempre me apasionó. Llegaron a mis manos Camino, Cristo que pasa, Amigos de Dios, Conversaciones… y aprendí -de a poquitos-, no sólo a leerlos, sino a meditarlos con sentido práctico. Son lecturas para saber de Dios, pero, principalmente -me parece- para aprender a tratar a Dios personalmente y encontrarlo en medio de los trajines ordinarios.
Saber que Dios existe, no me era ajeno, pero de ahí no pasaba: un Dios creador que luego se retiraba a sus cuarteles de invierno. Y sus criaturas, los seres humanos, dejados a su buen criterio, procurando hacer cada cual su mejor papel. Entre Dios y la persona humana sólo había unas lejanas y nada comprometidas relaciones, lindando con la indiferencia. En ese estado encontré los escritos de San Josemaría. Ya no se trataba de hacer gimnasia intelectual, el reto era mayor: no sólo ideas, sino vivencias, un ir y venir de fe, razón y vida
Encontrar el algo divino que habita en la realidad -en el cielo, en la tierra y en todo lugar; en el estudio, el trabajo, las relaciones familiares, sociales, profesionales; en las alegrías, las penas- es todo un programa de vida. Una propuesta sencilla al alcance de todos, sin dejar de ser exigente, de tal manera que ser santos en medio de las correrías del día, dejaba de ser un simple eslogan, para convertirse en una amable invitación a vivir como hijos pequeños de Dios, de ordinario balbuceando, confiados en que a nuestro esfuerzo lo acompaña la Gracia y la ayuda divina, aunque tantas veces nos pase desapercibida.
El mensaje de San Josemaría, el santo de lo ordinario como lo llamó San Juan Pablo II, ayudó a hacer amable la santidad a la que todos los cristianos estamos llamados. Pocas cosas extraordinarias y más bien muchas pequeñas cosas, caseras, prosaicas. Hay santidad en las reuniones familiares, en el café y charla entre amigos, en el fragor del trabajo, en las obras de misericordia espirituales y materiales que procuramos brindar al prójimo; en las grandes alegrías y en los desgarrones del corazón.
El Dios cristiano se nos revela, entonces, como un Dios con nosotros. Un Dios personal al que podemos tratar en cada una de sus Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está en los Sacramentos y en todo rincón del mundo, también en los valles de lágrimas que buscan consuelo humano y sobrenatural. Amor a Dios y amor a los hombres que nos ensancha el corazón, sacándonos de la propia comodidad. Un amor, ciertamente, que nos queda corto y solo se estira gracias a la ayuda divina: sin Él, poco podemos hacer.
Camino divino y humano, materialismo cristiano, incluso. Fe y vida de fe, encuentro con Dios en toda realidad humana noble. Allí nos busca Dios, nos llama por nuestro nombre y, ante el sobresalto de lo maravilloso o del dolor, nos dice: ¡no temas, soy Yo!
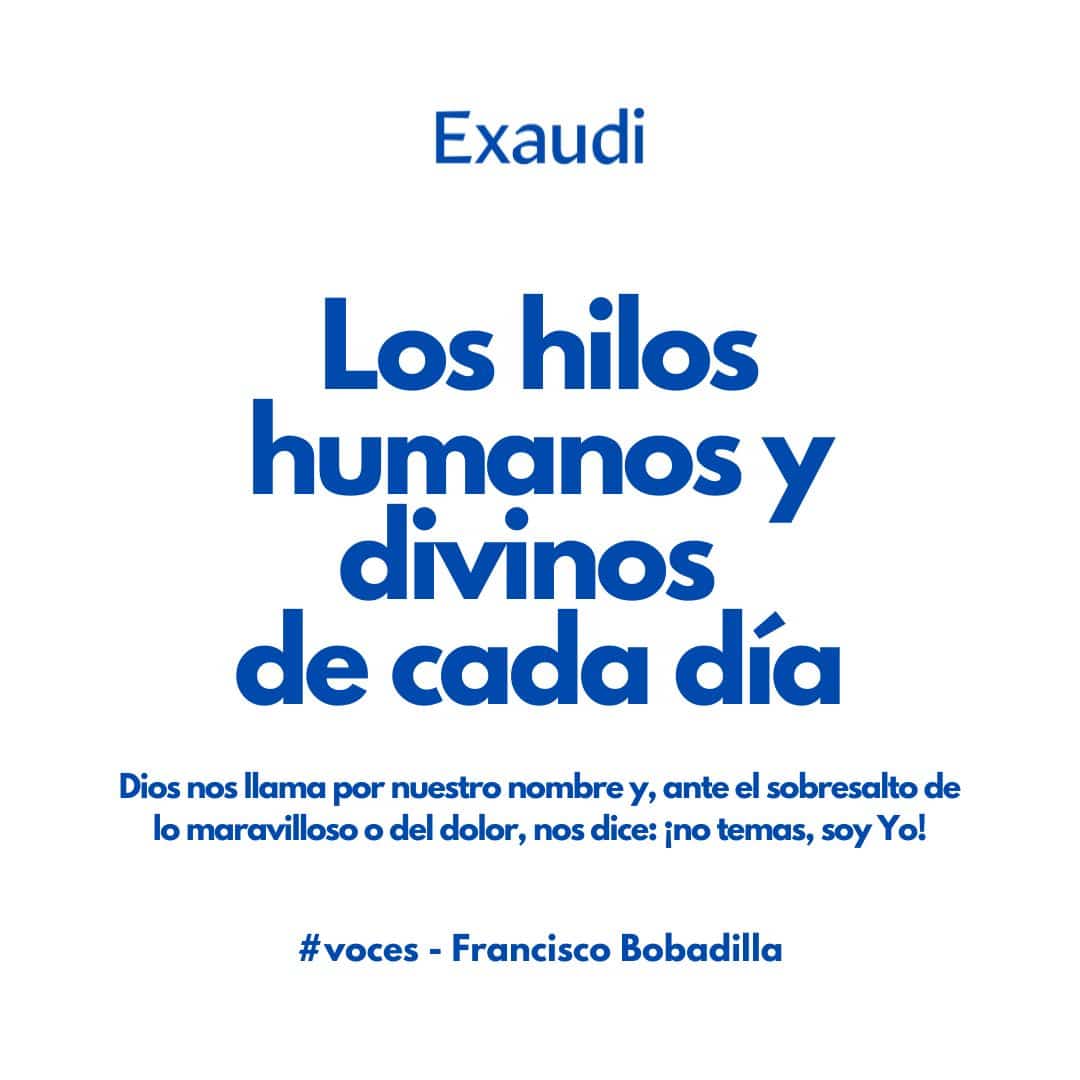
Related

Cardenal Arizmendi: El Papa, sucesor de Pedro
Felipe Arizmendi
12 marzo, 2025
5 min

Isidro Arenas: La Voz que Superó la Poliomielitis y nos Hizo Soñar con Tennessee
Mar Dorrio
12 marzo, 2025
3 min
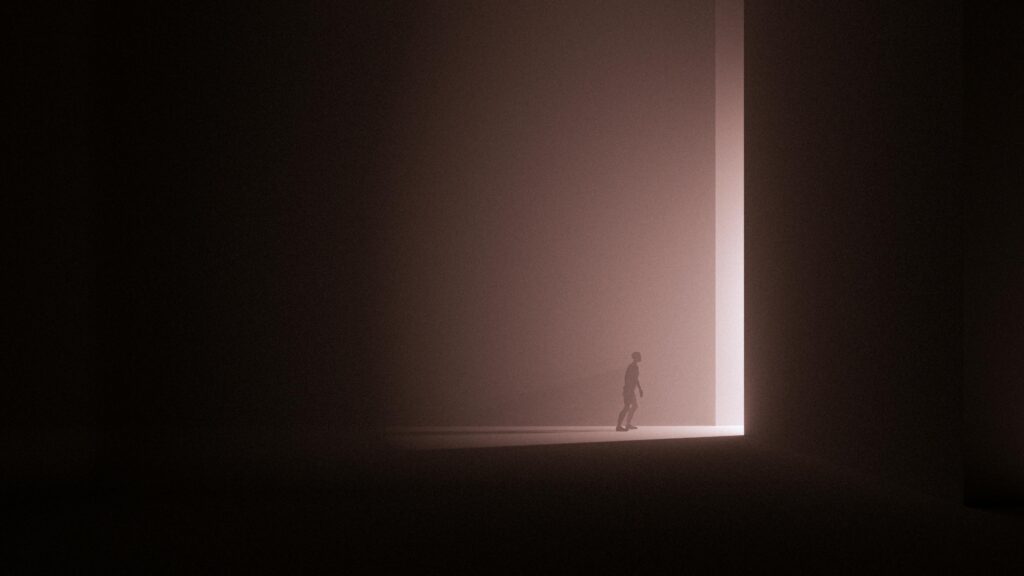
Esperanza
Luis Francisco Eguiguren
10 marzo, 2025
4 min

Amor al Papa
José María Montiu de Nuix
10 marzo, 2025
3 min
 (EN)
(EN)
 (ES)
(ES)
 (IT)
(IT)

