Beata María Teresa de Jesús Le Clerc, 9 de enero
Fundadora, junto con Pedro Fourier, de las Canonesas de San Agustín de la Congregación de Nuestra Señora

Esta cofundadora, junto a san Pedro Fourier, de la Congregación de Canonesas Regulares de Nuestra Señora para la educación de las jóvenes, vino al mundo el 2 de febrero de 1576 en Remiremont, Francia, ducado de Lorena. Era una joven tan inteligente y atractiva como espiritual. Le agradaba la música y la danza, lo cual atraía muchos admiradores a los que ella no desairaba. Ese mundo cuajado de vanidades no germinó en su corazón. Al contrario; compartió el sentimiento que, al menos en su intimidad, pervive en muchos jóvenes: la soledad, el vacío y el sinsentido de lo estrictamente mundano. “En medio de todo esto, mi corazón estaba triste”, confesó más tarde. Y lo que en un primer momento le agradó, terminó por hastiarla. A los 19 años tuvo una visión. Se hallaba en una iglesia, cerca del altar. Junto a ella se encontraba la Virgen vestida con un hábito que no se asemejaba a los conocidos, diciéndole: “Ven, hija mía, que yo misma voy a darte la bienvenida”.
No tardaría mucho en establecerse en Hymont con su familia. Y un día coincidió por vez primera con san Pedro Fourier, que era vicario parroquial de la cercana localidad de Mattaincourt. Entre tanto, los signos extraordinarios la seguían, de modo que en otra ocasión, mientras estaba en misa en la parroquia de Mattaincourt, escuchó un ruido de tambor acompañado de otra visión cuyo protagonista era el demonio que inducía a bailar a los jóvenes “ebrios de alegría”. Impresionada, resolvió no mezclarse nunca más con esas compañías. Modificó drásticamente su atuendo y conducta, recluyéndose casi por completo en su hogar. Atento a su formación y progreso espiritual, san Pedro Fourier fue dirigiéndola sabiamente.
El mayor anhelo de la beata era cumplir la voluntad divina y en ese itinerario de búsqueda no hallaba respuesta para el sentimiento que albergaba en su espíritu. Se sentía inclinada a una vocación para la que no encontraba salida. Y dejándose guiar por un sueño en el que se le hizo entender que no existía una forma de vida que colmara su anhelo, por más que su padre y su director espiritual compartían la idea de que debía ingresar en un convento, no juzgó oportuno aceptar sus sugerencias, sino que optó por seguir esperando. La llamada a fundar una Orden crecía en su interior y compartió este sentimiento con su santo director. Pedro Fourier, aún sin ver clara esa salida, la animó. El lugar en el que vivía no era precisamente el más adecuado para encontrar jóvenes dispuestas a unirse a un ideal religioso. Pero no hay nada que se resista a la fe, y la joven lo consiguió.
En la misa de Navidad de 1597, junto con otras tres compañeras, se consagró a Dios. San Pedro Fourier constató lo cierto de ese clamor interior que la beata había percibido durante tanto tiempo, pero no así el pueblo que cargó contra ellas criticándolas de forma hiriente en el fondo y forma de conducta, vestimenta incluida, además de reprobar los gestos religiosos que apreciaban en ellas. El padre de María Teresa la condujo entonces con unas canonesas seculares que vivían cerca de Mattaincourt. Y amparada por una de las religiosas, ella y sus compañeras fundaron la Congregación de Canonesas Regulares de Nuestra Señora que seguiría la regla de san Agustín, con la venia de san Pedro Fourier. Con todo, surgieron nuevos contratiempos, y María Teresa a instancias de su padre, que veía que no terminaba de consolidarse la fundación, se vio obligada a partir a Verdún. Como el juicio de san Pedro Fourier era que debía obediencia a su progenitor, se dispuso a cumplirla. Sin embargo, su padre dio marcha atrás y quedó sin efecto su orden. De todos modos, el santo no terminaba de ver clara la Obra, con lo cual acogió de buen grado la oferta de un franciscano para que uniera la nueva Congregación a las clarisas. Aquí el santo chocó frontalmente con las religiosas, ya que la determinación unánime de todas, y de la que dieron cuenta, fue: “Nos hemos reunido en comunidad para consagrarnos a la educación de las niñas, de suerte que no podemos apartamos de nuestra vocación y adoptar una forma de vida a la que Dios no nos ha llamado”.
San Pedro Fourier acabó claudicando y en 1601 se dispuso a fundar con María Teresa otra casa en Mihiel a la que siguieron nuevas fundaciones. Se dedicaron a la enseñanza de las niñas, especialmente de las pobres, pero tuvieron que vencer otras reticencias. Las ursulinas también les ofrecieron unirse a ellas, aunque esta idea no convenció al padre Pierre de Bérulle, fundador del Oratorio de París. Con su autorizado juicio, la comunidad que tenía al frente a María Teresa siguió adelante, y al final fueron reconocidas por la Santa Sede en 1616. En los documentos solo había mención para el convento de Nancy, que se hallaba bajo la autoridad de otros eclesiásticos. Tan grave problema conllevó la renuncia al cargo de superiora que ejercía María Teresa y recayó en otra, que san Pedro Fourier ensalzó públicamente considerándola alma mater de la Obra. La realidad era distinta y, además, existía una clara disparidad de juicios entre la beata y la nueva superiora. Pero la beata acogió humildemente la soledad, sin resentirse íntimamente tras una lucha de tantos años, y siguió dando pruebas de heroica virtud en un momento de su vida caracterizado por “sequedad espiritual, tentaciones y noche oscura del alma”, entre otros sufrimientos.
Padecía una enfermedad incurable de la que falleció el 9 de enero de 1622, a los 45 años, después de intensa agonía. Se la considera cofundadora de la Orden, aunque san Pedro Fourier siempre se lo negó para mantenerla en su lugar. Misteriosos designios de Dios. Pío XII la beatificó el 4 de mayo de 1947.

© Isabel Orellana Vilches, 2018
Autora vinculada a
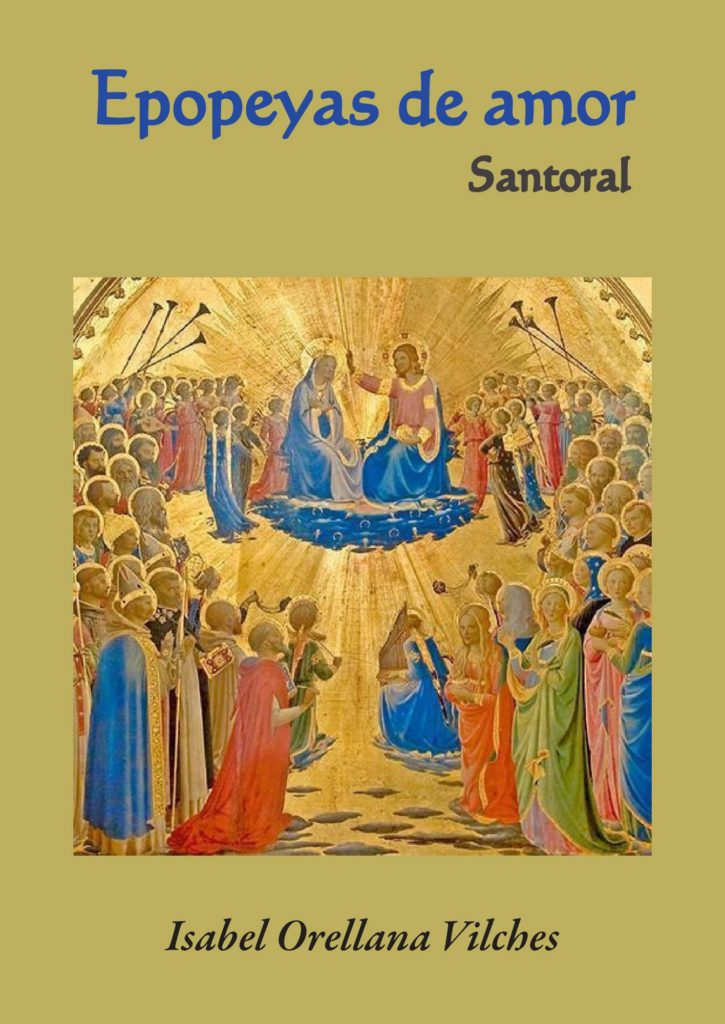

Obra protegida por derechos de autor.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.
________________
Derechos de edición reservados:
Fundación Fernando Rielo
Goya 20, 4.º izq. int. 28001 Madrid
Tlf.: (34) 91 575 40 91
Correo electrónico: [email protected]
Depósito legal: M-18664-2020
ISBN: 978-84-946646-6-3
Related

Convocatoria al I Seminario Internacional de Liderazgo para la Inclusión de Personas con Discapacidad
Exaudi Redacción
25 marzo, 2025
2 min
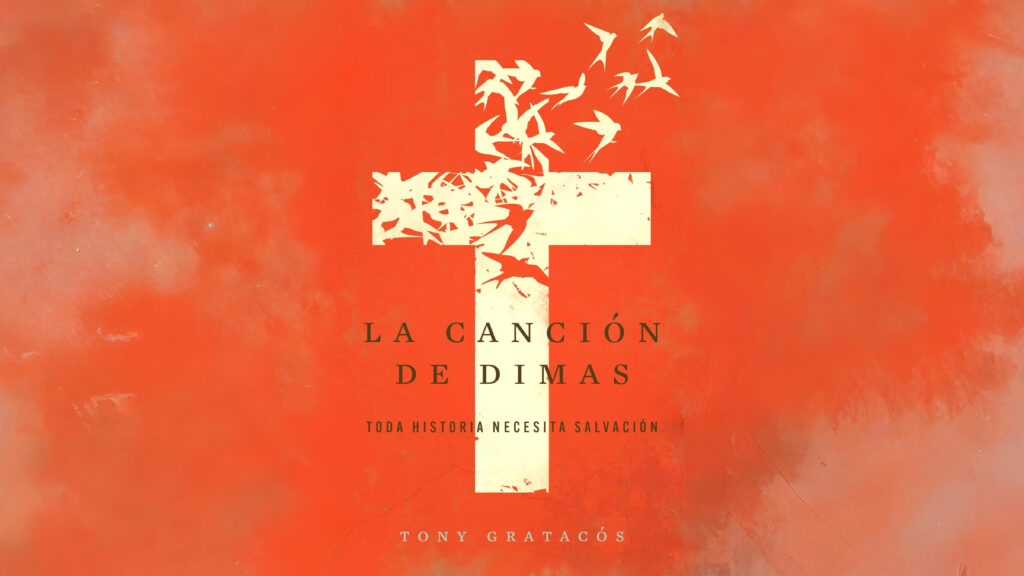
La Canción de Dimas: Una Historia de Redención y Esperanza
Exaudi Redacción
25 marzo, 2025
3 min

Fabio Attard, nuevo Rector Mayor de los Salesianos: un liderazgo inesperado pero ilusionante
Exaudi Redacción
25 marzo, 2025
3 min

“Amigos de san José”, la asociación surgida del jubileo celebrado en Talavera de la Reina
Exaudi Redacción
25 marzo, 2025
1 min
 (EN)
(EN)
 (ES)
(ES)
 (IT)
(IT)

