Unción de enfermos
Educar en la fe: Extrema unción

Llegamos al final del recorrido a través de los sacramentos como medio para educar en la fe a nuestros hijos teniendo que hacer referencia a los hechos que la sociedad actual se empeña en intentar esconder y maquillar y aunque sabe que es inevitable incluso pretende evitar: la enfermedad y la muerte.
Ambas forman parte de nuestra vida, como en cualquier familia, pero ¡qué suerte tenemos de vivir la enfermedad y la muerte con fe! Y qué maravilla tener el sacramento de la unción de enfermos. ¡Qué paz nos da!
Nuestros hijos nos van a mirar, muy atentos, probablemente más de lo habitual, cómo vivimos la enfermedad y la muerte de nuestros seres queridos. Debemos vivir de tal forma que vean que también en el dolor, podemos, sabemos y queremos acercarnos al Señor. ¡Qué no lo sabemos hacer de otra forma! ¡Qué no lo queremos vivir de otra forma!
Además la Iglesia ha querido esta maravillosa transformación de “la extrema unción”, que parecía limitar el sacramento a las postrimerías, a “la unción de enfermos”, que abre la gracia santificante a cualquier persona que se encuentra en situación de enfermedad grave, aunque no sea terminal.
Si atendemos a las definiciones más recientes de los conceptos de salud y de enfermedad, que han superado la limitación a la referencia corporal o física y admiten todas la dimensión psicológica y emocional, me pregunto si no deberíamos solicitar la unción de enfermos muchos más de quienes la reciben. ¿Acaso no sentimos que tenemos heridas que nos cuesta mucho cicatrizar, errores que no conseguimos perdonarnos, ofensas que no logramos superar y que nos mantienen en un estado de inquietud, de mal estar y de desánimo que requiere un profundo proceso curativo?
Cada vez se hace más evidente que la salud más frágil es la emocional y que el número de bajas en el combate diario de la vida es altísimo. Estoy convencido de que en esta situación, la gracia santificante del sacramento de la unción de enfermos se convierte en particularmente adecuado, sino necesario.
En lo que a la hermana muerte se refiere (como la llamaba San Francisco de Asís) Jesús nos abrió las puertas del cielo, y cuando uno de nuestros seres queridos muere y atraviesa su umbral, debemos estar mirando a las alturas, y aprovechar esa ocasión para intentar ver por alguna rendija que quede la Vida que hay más allá. A veces no logramos ver nada en ese momento y eso hace que algunos piensen que nuestra fe es solo un intento de apaciguar el dolor. No nos debe preocupar. Es el momento de hablar de la Esperanza. El Señor conoce bien nuestra naturaleza, ¡la hizo Él!, sabe lo mucho que nos gustan las sorpresas, ¿Cómo nos va a desvelar lo que nos espera?
En la muerte, ante la mirada atenta de nuestros hijos, vamos a tener una magnífica oportunidad para educar a nuestros hijos en la coherencia de la fe. Me refiero no solo a mantener el tipo en momentos tan duros. Sino a cómo vivimos uno de los peores efectos secundarios de la muerte: la herencia.
¿Quién no ha sufrido el desgarro de la familia por culpa de una herencia? ¡¿Pero cómo es posible?! Lo es. A juzgar por la frecuencia de los hechos cabe decir que es casi inevitable.
El reparto de la herencia pone completamente a juicio nuestra coherencia como hijos de Dios. Y el resultado y las conversaciones que durante días y meses van a ocupar nuestra vida familiar van a ser una exposición clarísima de nuestra fe a nuestros hijos.
¡Mucho cuidado! con tirar por la borda todos nuestros esfuerzos por vivir y educar a nuestros hijos en la fe por una maldita herencia.
Recuerden que por el hecho de ser padres vivimos constantemente en un escaparte, pero que en estos momentos de tanta incertidumbre para los niños, los focos están fijos en nuestra conducta.
Cómo vivamos estos momentos puede ser un punto crucial en el afianzamiento de su fe o en el descrédito absoluto por culpa de nuestra incoherencia.
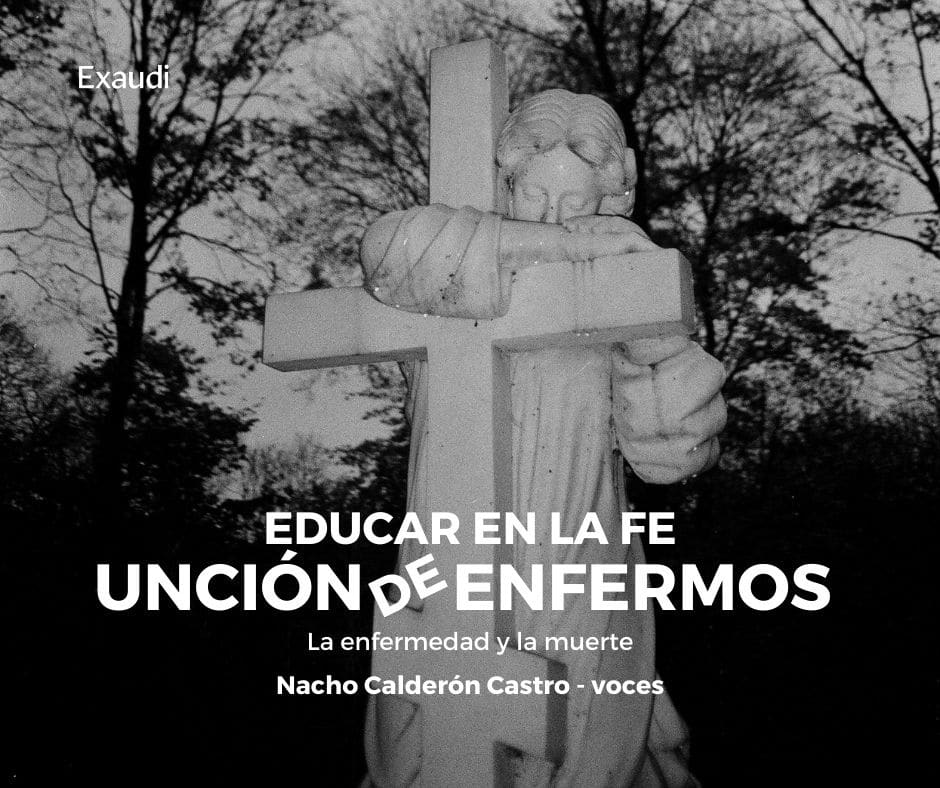
Related

Revertir el Deterioro Social: Una Tarea que Comienza en la Dirección Empresarial
Alejandro Fontana
25 abril, 2025
5 min

La revolución de la ternura
María Elizabeth de los Ríos
25 abril, 2025
4 min

¡Su Esperanza No Muere!
Mario J. Paredes
24 abril, 2025
6 min

El escritor religioso de corazón combatiente
Francisco Bobadilla
24 abril, 2025
4 min
 (EN)
(EN)
 (ES)
(ES)
 (IT)
(IT)

