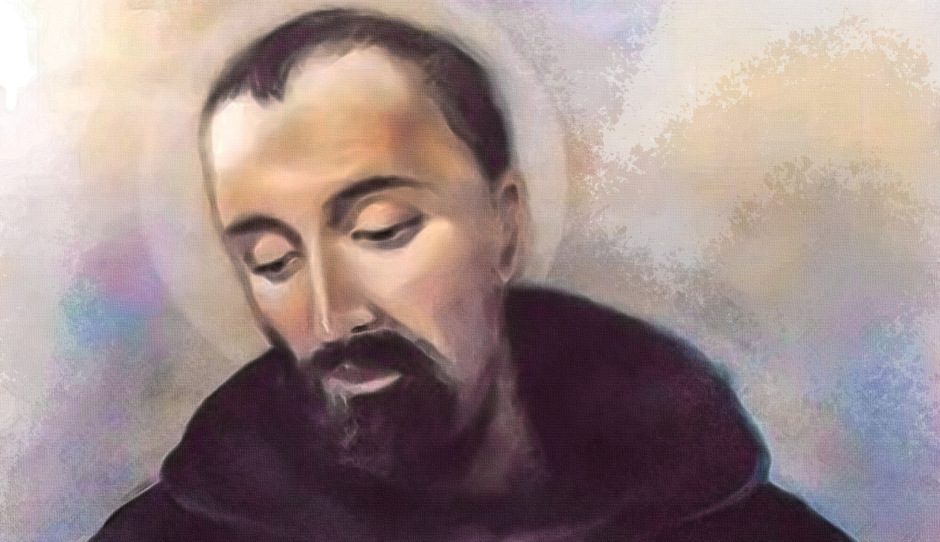San Juan Gabriel Perboyre, 11 de septiembre
Mártir francés

El espeluznante martirio de Juan Gabriel Perboyre en la misión de China, plagado de torturas, puede equipararse por su refinada crueldad a otros estremecedores que tantas veces han segado la vida de los fieles seguidores de Cristo. Era natural de Puech de Montgesty, Francia, donde nació el 6 de enero de 1802.
Fue el primogénito de ocho hermanos. Al parecer, su vocación al martirio como misionero se suscitó siendo niño ante la encendida prédica que un sacerdote hizo en una de las iglesias que solía frecuentar. Que ingresara en la Congregación de la Misión era algo comprensible ya que un tío paterno formaba parte de la misma, y sus allegados vivían este hecho como una bendición. Gran parte de los varones de la familia fueron ordenados sacerdotes.
Poco antes de cumplir los 15 años, Juan Gabriel afirmó que quería ser misionero. Y cumplió su deseo ingresando en el seminario de Montauban, regido por los padres lazaristas que estaban impregnados del carisma de san Vicente de Paúl. En realidad él fue como simple acompañante de su hermano pequeño Luis, con la idea de permanecer allí por una temporada. Pero se sintió llamado al sacerdocio y a lo largo del noviciado ratificó su anhelo de derramar su sangre por amor a Cristo.
Fue ordenado en septiembre de 1825 por el obispo de Montauban, y aunque le urgía partir a las misiones tuvo que esperar doce años para cumplir su sueño. Quiso ocupar el lugar de su hermano Luis que había muerto de unas fiebres mientras navegaba rumbo a China. Pero no gozaba de buena salud, y sus superiores lo nombraron subdirector del noviciado de París después de haber ejercido la docencia brillantemente en el seminario de Saint-Flour.
Hasta allí llegaban noticias del martirio de otros hermanos que no hacían más que alimentar su deseo de morir por Cristo. Ante las prendas que vestía el padre Clet, uno de los religiosos que había alcanzado esa palma añorada por él, manifestó: “He aquí el hábito de un mártir… ¡cuánta felicidad si un día tuviéramos la misma suerte” […].
“Rezad para que mi salud se fortifique y que pueda ir a la China, a fin de predicar a Jesucristo y de morir por Él”. Pero sus hermanos ya conocían su afán por restablecerse físicamente para que su débil constitución no le impidiera viajar a China, difundir allí el evangelio y obtener la corona martirial. No ocultaba que había ingresado en la Orden con ese exclusivo fin.
Finalmente, como en 1835 los médicos autorizaron su partida, los superiores dieron también su visto bueno. El intrépido apóstol llego a Macao en marzo de 1836. Estudió con verdadero ahínco la lengua china y adoptó las costumbres y vestimenta de los ciudadanos, rapándose la cabeza y dejando crecer su pelo y bigotes. Los dos años que permaneció en Ho-nan y en Hu-pé se caracterizaron por una intensa acción apostólica entre los niños abandonados a los que asistía, alimentaba e instruía.
Las duras inclemencias del tiempo no le detuvieron. Padeció innumerables fatigas, entre otras, las provenientes de sus agotadores desplazamientos que solía realizar a pie o bien en carretas tiradas por bueyes, siempre alegre, sin importarle pasar hambre y sed, o mantenerse en un estado de vigilia.
“Hay que ganarse el cielo con el sudor de la frente”, decía. Todo se le hacía poco para poder transmitir el amor a Cristo: su única pasión: “Jesucristo es el gran maestro de la ciencia; solo Él da la verdadera luz. Toda ciencia que no procede de Él y no conduce a Él es vana, inútil y peligrosa. No hay más que una sola cosa importante: conocer y amar a Jesucristo”. Con su gracia superó momentos de desánimo que le asaltaron alguna vez.
En 1839 se desató una persecución y los misioneros de la comunidad de Hu-pé donde Juan Gabriel estaba destinado tuvieron que huir. Llegaba su momento; se hallaba preparado. Tanto su familia como su superior conocían su absoluta disponibilidad a cumplir la voluntad divina, su deseo de unirse al Redentor.
El valeroso misionero había escrito a su padre anticipándose a darle consuelo ante la más que previsible muerte que sabía que le aguardaba y que ansiaba: “Si tuviéramos que sufrir el martirio, sería una gracia grande que se nos concedería; es algo para desear, no para temer”.
Y al superior general le transmitía su paz con la sabiduría encarnada en Cristo, fruto de su oración, exponiendo con claridad lo que conocía sobradamente acerca de la vida misionera; de forma implícita ratificaba su cotidiano abrazo a la cruz y su serena espera ante el martirio: “No sé qué me reservará el futuro. Sin duda muchas cruces. Es la cruz el pan cotidiano del misionero”.
No era temerario. Y cuando todos huyeron, él se refugió en un bosque. Pero un mandarín convertido lo delató por treinta taéis, moneda china. A partir de ese instante los atroces suplicios que tuvo que sufrir fueron indecibles. En un papel impregnado de sangre escribió a la comunidad narrando parte de lo que había padecido hasta ese momento, dando respuesta a la petición el padre Rizzolati. Le torturaron salvajemente con tal de lograr que apostatase de su fe en Cristo.
Pero él se mantuvo inalterable, sin proferir ninguna queja. Como sobrevivía a los crueles tormentos, lo encarcelaban para volver a atormentarlo con más violencia si cabe. El virrey no logró que pisoteara el crucifijo. Y el 11 de septiembre de 1840 después de haber permanecido aherrojado con grilletes y haber sido tratado con tanta ferocidad en Ou-tchang-fou, lo ataron a un madero en forma de cruz muriendo estrangulado. Tenía 38 años.
León XIII beatificó a Juan Gabriel el 10 de noviembre de 1889. Juan Pablo II lo canonizó el 2 de junio de 1996. Sus restos reposan en París, en la capilla de la sede general de su Congregación.
© Isabel Orellana Vilches, 2013
Autora vinculada a
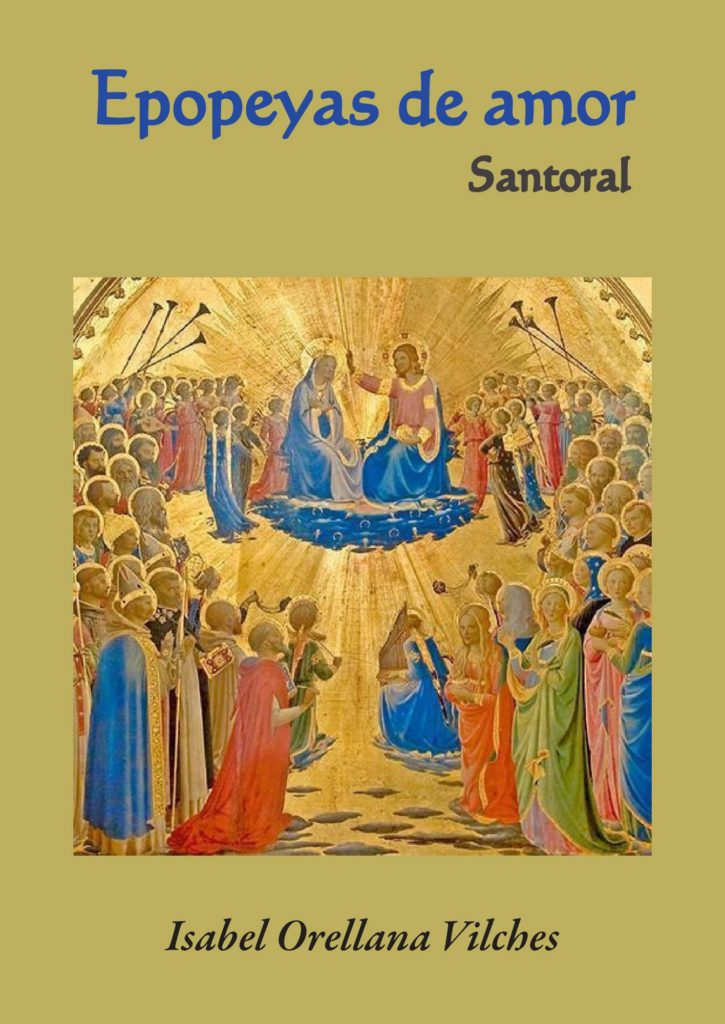

Obra protegida por derechos de autor.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.
________________
Derechos de edición reservados:
Fundación Fernando Rielo
Goya 20, 4.º izq. int. 28001 Madrid
Tlf.: (34) 91 575 40 91
Correo electrónico: [email protected]
Depósito legal: M-18664-2020
ISBN: 978-84-946646-6-3
Compra el santoral aquí.
 (EN)
(EN)
 (ES)
(ES)
 (IT)
(IT)