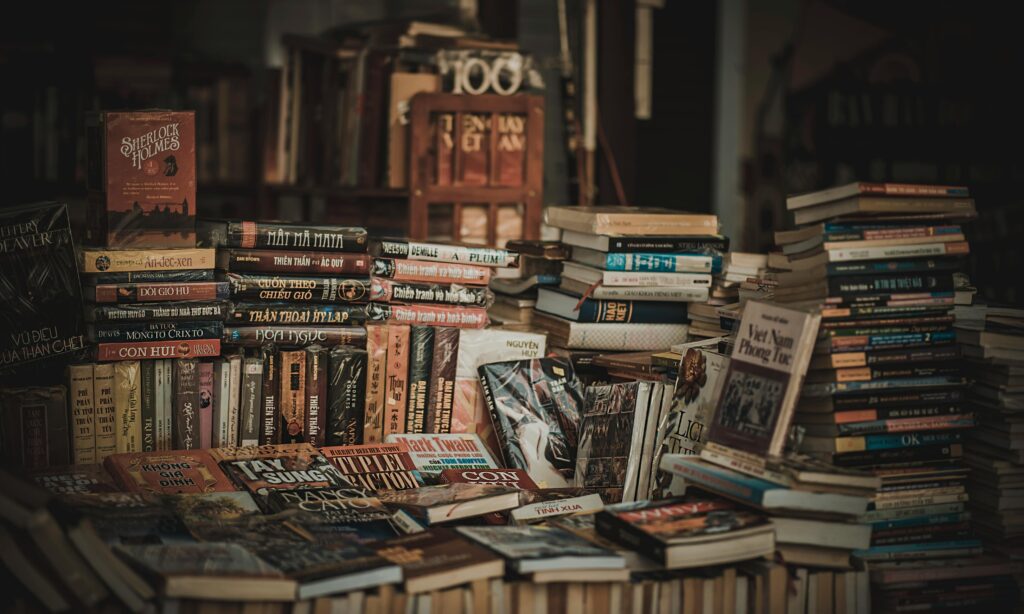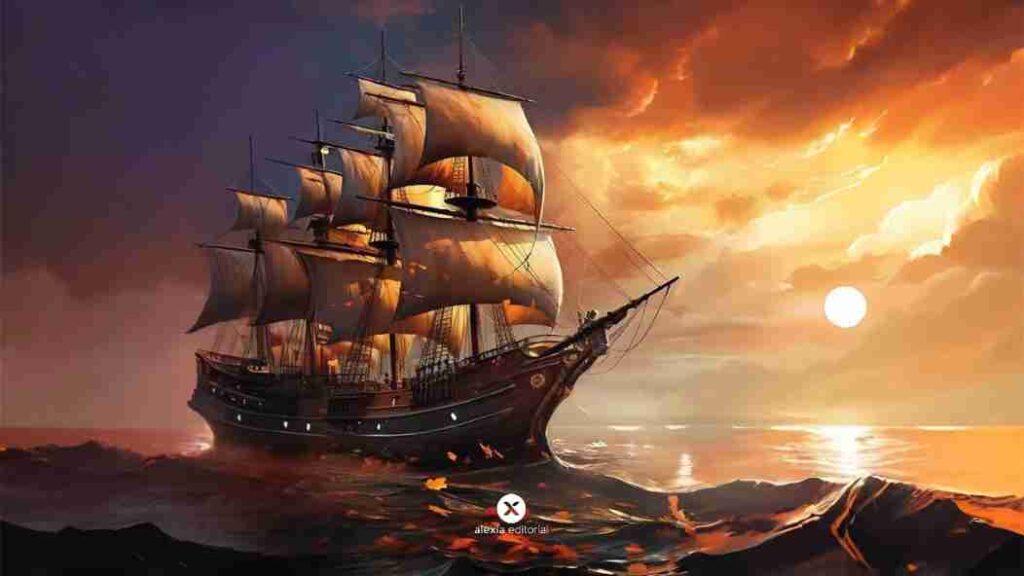La verdad sigue en pie
La verdad, fundamento indispensable para la confianza y la convivencia

Decía el profesor José María Desantes que el constitutivo esencial del mensaje informativo es la verdad. Cuando falta la verdad, la palabra queda despojada de su referencia a la realidad. Esta apelación a la consistencia de la palabra aparece en el lenguaje coloquial cuando, al oír una noticia que nos resulta un tanto asombrosa, inmediatamente nos dirigimos a nuestro interlocutor preguntándole “¿es verdad?”, “¿de veras?” Este movimiento espontáneo por la verdad de lo oído o leído dice mucho de lo que esperamos de los mensajes informativos: esperamos que nos comuniquen verdad. Precisamente, lo que los sociólogos denominan capital social -como elemento esencial de la convivencia- requiere de la confianza cuyos componentes esenciales son: decir la verdad, cumplir las promesas y ser solidarios. Sin verdad, sin referencia a la realidad, lo que queda son dardos hirientes, palabras injuriosas, dichos difamatorios, juicios falsos y deterioro del tejido social.
Una sociedad sostenible, además de cuidar sus áreas verdes disminuir los ruidos molestos, proteger la integridad y vida de sus ciudadanos; requiere, asimismo, fomentar un clima de confianza y concordia entre sus miembros para construir proyectos de mejora común. Si no es así, y nadie se fía de nadie, se instala una corrosiva cultura de la sospecha, alimentada por informaciones falsas y opiniones vacías, denigratorias de la buena fama de las personas. Esta cultura de la sospecha existe, pero la natural tendencia humana a vivir en verdad, nos lleva a intentar elevar la mira para no acostumbrarnos a la cizaña de mentiras y falsedades. Buscar la verdad, decir la verdad no es poco. Esa fue la gran labor que, en su día, llevaron a cabo Alexander Solzhenitsin y Vaclav Havel: la verdad hizo caer al Telón de Acero.
Puede haber un desprecio a la verdad en el espacio público que lleva a fomentar una actitud de incredulidad o indiferencia ante lo que nos muestran algunos de los mass media (un “qué más da”). Sin embargo, esta actitud de indiferencia o descreimiento ante las noticias públicas, no borra en el ciudadano de a pie el deseo de verdad. Lo experimenta en casa cuando alguno de sus seres queridos ha faltado a la confianza o a la verdad en su palabra: “¿por qué no me lo dijiste?”, “¿por qué me has mentido?”. Algo se rompe dentro de nosotros. Pero, asimismo, es cierto que, justamente en este ámbito de las relaciones interpersonales caseras y amicales, buscamos refugio ante las acusaciones injustas.
Son los caminos por donde transita la verdad en su doble cara de objetividad y sinceridad. La objetividad se fija en los hechos, son los ladrillos a los que se refería Sherlock Holmes con los que se construyen las paredes. Los hechos se miden y observan desde fuera: tengo estos grados académicos, hemos vendido tantas unidades de autos en el mes. La sinceridad, por el contrario, tiene otra dinámica; es la manifestación del mundo interior en la que el emisor afirma que su palabra corresponde a lo que realmente siente, cree o piensa. Así, cuando Julieta le dice a Romeo que lo ama, éste confía en la afirmación de la amada. Se fía en lo que dice, no hay ecografía del corazón de la amada que corrobore su dicho. Simplemente, confiamos. Se falta a la objetividad cuando se falsean lo hechos. Se destroza la sinceridad con la hipocresía. En la base de ambas virtudes está la verdad, de ahí que, incluso, se pueda estar sinceramente equivocado como cuando afirma Romeo que la primera vez que vio a Julieta fue en tal fecha y, después, le hacen notar que la fecha fue otra.
La verdad, pese a los varios modos de negarla o debilitarla como el relativismo, el agnosticismo, el pragmatismo, el historicismo y más ismos sigue en pie. La verdad nos hace libres y constituye uno de los bienes más valiosos del patrimonio del alma.

Related
 (EN)
(EN)
 (ES)
(ES)
 (IT)
(IT)