La inspiradora historia de una familia con un hijo con parálisis cerebral
“Los dos hemisferios de Lucca”

¿Cómo es el día a día de las familias que tienen hijos con alguna discapacidad? La película “Los dos hemisferios de Lucca” muestra esta realidad ignorada, a partir de la historia de una familia con un hijo que nace con parálisis cerebral. El film de la cineasta mejicana, Mariana Chenillo, es una lección de amor incondicional, superación y esperanza. Aunque, el inspirador relato también revela sin rodeos los obstáculos y desafíos que los padres deben afrontar en una sociedad que vive la diversidad como una lacra a erradicar mediante prácticas eugenésicas.
Bárbará y Andrés son una pareja feliz porque van a ser padres. Pero, un problema durante el parto hace que los acontecimientos se desarrollen de manera muy distinta a como habían imaginado. Lucca nace con una parálisis cerebral severa, como consecuencia de una crisis respiratoria en la madre (Bárbara Mori) que deja graves secuelas en el cerebro del pequeño. A los diez días de nacer, el diagnóstico médico confirma el alcance de unas lesiones que los neurólogos consideran irreversibles, descartando que Lucca (Julián Tello) pueda caminar, hablar, relacionarse con otros e incluso reconocer a sus propios progenitores. Esta situación se agrava por los ataques epilépticos cada vez más frecuentes. Las dificultades para ingerir los alimentos también hacen necesaria una cirugía para colocarle un botón gástrico que garantice sus necesidades nutricionales y facilite el suministro de medicación.
Sin embargo, lo que a los ojos del espectador puede parecer una carrera de obstáculos insalvable, no hace más que fortalecer la unión de una familia que, tras el nacimiento de Lucca, aumenta con la llegada de Bruno y no pierde la ilusión ni la esperanza de que nuevas terapias o fármacos puedan mejorar las condiciones de vida del miembro más vulnerable. En efecto, Bárbara y su esposo, Andrés (Juan Pablo Medina) saben que no existe una cura para la parálisis cerebral de su hijo, pero confían en que éste pueda beneficiarse de los avances científicos y que futuros tratamientos mejoren sus habilidades motoras y su capacidad para comunicarse con las personas que le rodean. Lucca es un don para todos, fermento del amor incondicional, fuente de significado y sentido vital para un entorno que crece en generosidad, donación y alegría de vivir. Una sola sonrisa de Lucca derrite a sus padres, hace esfumar como por arte de magia cualquier rabieta de su hermano Bruno y, a medida que avanza la película, también golpea el corazón y transforma la mirada de los espectadores hacia la diversidad.
La inspiradora historia de la cineasta mejicana, Mariana Chenillo, basada en hechos reales y que está arrasando en Netflix, tiene un punto de inflexión cuando la salud de Lucca sufre un repentino deterioro porque las crisis epilépticas son cada vez más habituales e intensas y perjudican el estado neurológico del pequeño. Los peores diagnósticos invitan a la familia a esperar un doliente desenlace cuando se abre un rayo de esperanza. Bárbara conoce que un hospital de Bangalore, una de las capitales de la India más avanzada tecnológicamente, realiza un tratamiento experimental que resulta prometedor para los pacientes con lesiones neurológicas. Bárbara y Andrés no lo dudan, hipotecan su casa y viajan de Méjico hasta la India a fin de conocer al doctor Rajah Kumar (Danish Husain), tras informarse sobre los resultados positivos en pacientes adultos a los que el tratamiento había mejorado las conexiones cerebrales y la regeneración de tejidos dañados. Tras obtener las autorizaciones necesarias, Lucca es el primer niño en someterse a una terapia no invasiva que acaba permitiendo que desarrolle el habla, mejore su estrabismo y pueda relacionarse mejor con su entorno. Su progreso a pasos agigantados todavía hoy sorprende al equipo médico del hospital mejicano que, inicialmente, desaconsejó el viaje y mostró un radical escepticismo ante este nuevo tratamiento.

Las dificultades cotidianas y la falta de apoyo
La película Los dos hemisferios de Lucca visibiliza honestamente una realidad ignorada que tiene que ver con las dificultades cotidianas que afrontan las familias que tienen hijos con alguna diversidad funcional. La directora del film también muestra cómo muchos de estos sufrimientos podrían aliviarse, e incluso desaparecer, con más empatía y apoyo por parte de la sociedad y de las administraciones públicas.
En efecto, el viaje emocional y espiritual de Bárbara, Andrés, Bruno y Lucca no es un camino fácil porque nacer y vivir en el mundo con una discapacidad significa, todavía hoy, sufrir desventajas sociales que impide la inclusión plena de los más vulnerables. En este sentido, la película también revela cómo los padres acaban perdiendo sus trabajos porque sus empresas consideran que la atención a un hijo con discapacidad afecta de forma negativa al desempeño eficiente de sus obligaciones laborales. La soledad les convierte en víctimas fáciles de desaprensivos y estafadores, un papel que encarna en este film el doctor Jaramillo (Bill Rogers) más interesado por los beneficios económicos que por el bien de los enfermos. Los seguros médicos no quieren hacerse cargo de los gastos de terapias necesarias que acaban asumiendo los progenitores en solitario. A esto se añade, una sobreburocratización de las administraciones públicas que borra el rostro de los afectados y de quienes conviven con la diversidad funcional, aplicando políticas desde criterios utilitaristas y crematísticos.
Nada de lo dicho puede desvincularse de la creciente indiferencia hacia el sufrimiento de los otros ni de una idea irracional que se ha incrustado en la sociedad, a cerca de que traer al mundo una persona con discapacidad es un error porque sufrirá la vida, en vez de vivirla, no acarreará más que penas a la familia y constituye una rémora para un modelo de sociedad deshumanizado. Precisamente, esta perspectiva da alas a prácticas eugenésicas que, en ningún caso, respetan la dignidad intrínseca de la persona ni el valor que merece la vida humana, independientemente, de las condiciones específicas.

Dignidad, diversidad y bioética
La película invita a una reflexión bioética desde una visión de la diversidad que no viole el respeto a la dignidad que los iguala a todos, como propone el modelo bioético personalista. La realidad nos sitúa ante dos caminos radicalmente opuestos para corregir las dramáticas consecuencias de la errónea relación entre la discapacidad y la desventaja social. Una solución, que es la que desgraciadamente se abre paso, es la de la eliminación de la diversidad. Ésta otorga legitimidad moral a negar la existencia de aquellos a quienes no se les acaba de considerar personas. Ciertamente, si no existen personas discapacitadas, desaparece la idea de lacra o desventaja social. Pero, otro camino más alentador y humano es el de construir sociedades que sean capaces de eliminar esa mirada que relaciona la discapacidad con un menor valor de la persona y con una vida en inferioridad de condiciones que los demás. Esta mirada, facilitaría que cualquier persona afectada por una diversidad funcional pueda desarrollar su vida, en igualdad de oportunidades, sin ser excluida ni discriminada, sino acogida y beneficiada con las ayudas al cuidado y a la crianza que merecen.
Desde luego, una sesgada interpretación de la autonomía o de los derechos individuales no nos prepara adecuadamente para afrontar problemas como los que se apuntan en este film y otros como clonación, los “hijos a la carta” o la ingeniería genética. Concluyo con algunas reflexiones iluminadoras del filósofo y bioeticista Michel Sandel(1) que son esenciales en nuestro paisaje moral: la humildad, la responsabilidad y la solidaridad. En un mundo social que valora el dominio y el control, la crianza es una escuela de humildad porque nos invita a aceptar lo inesperado, afirma Sandel. Este pensador advierte que la pérdida de humanidad multiplica la responsabilidad en la medida en que hay menos que atribuir al azar y más a la elección. ¿Qué quiere decir? Que la solidaridad consiste en la apreciación de lo recibido porque nadie es plenamente responsable de su éxito. Si se permite cambiar el azar por la elección, el carácter de los logros y los tales humanos perdería terreno y también nuestro reconocimiento hacia un mundo compartido. Es decir, imperaría una tendencia a considerar que cada uno es responsable por entero de su éxito.
La consecuencia no es baladí, porque los afectados no serían merecedores de compensación y solidaridad, sino considerados como “no aptos y necesitados de reparación eugenésica”. Así es cómo el control genético erosiona la solidaridad y desprecia el sentido de derechos inalienables, inviolables e indisponibles. Subraya Sandel: “La revolución genética vino para curar la enfermedad, pero se ha quedado para tentarnos con el horizonte de optimizar nuestro rendimiento, diseñar a nuestros hijos y perfeccionar nuestra naturaleza. Nuestro deseo de vernos en la cima del mundo y dominar la naturaleza es una visión errónea de la libertad que amenaza con suprimir nuestra apreciación de la vida como don y con dejarnos sin nada más que afirmar o contemplar más allá de la propia libertad”.
Amparo Aygües – Master Universitario en Bioética por la Universidad Católica de Valencia – Miembro del Observatorio de Bioética – Universidad Católica de Valencia
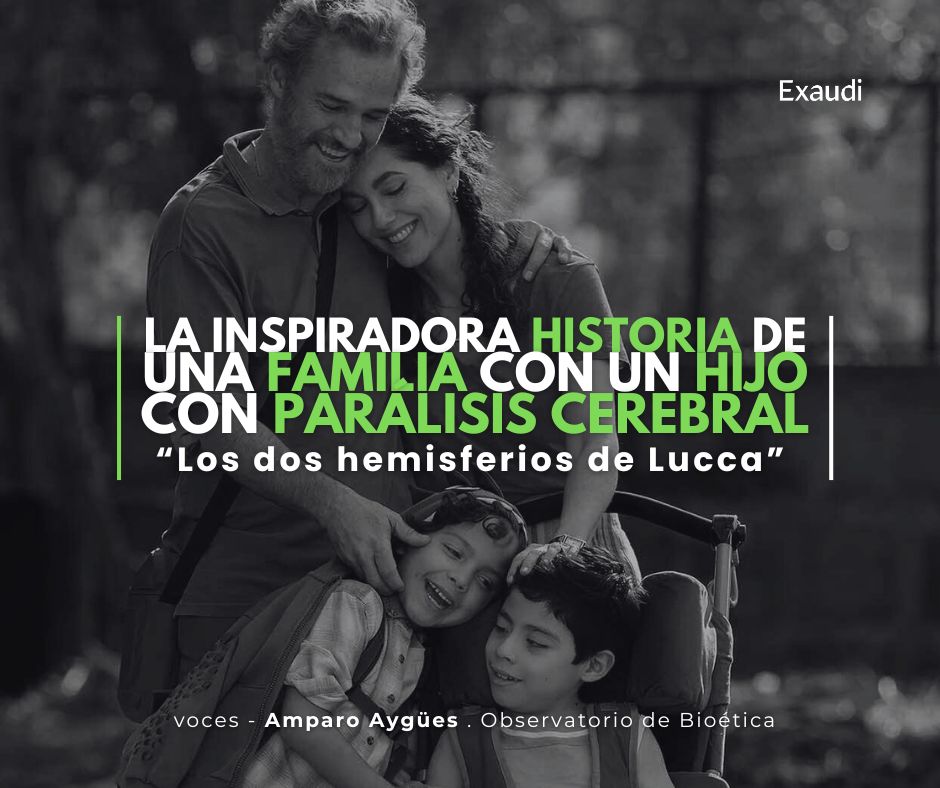
Related

¡Su Esperanza No Muere!
Mario J. Paredes
24 abril, 2025
6 min

El escritor religioso de corazón combatiente
Francisco Bobadilla
24 abril, 2025
4 min

Francisco. Impronta Humana y Religiosa de un Papado
Isabel Orellana
23 abril, 2025
5 min
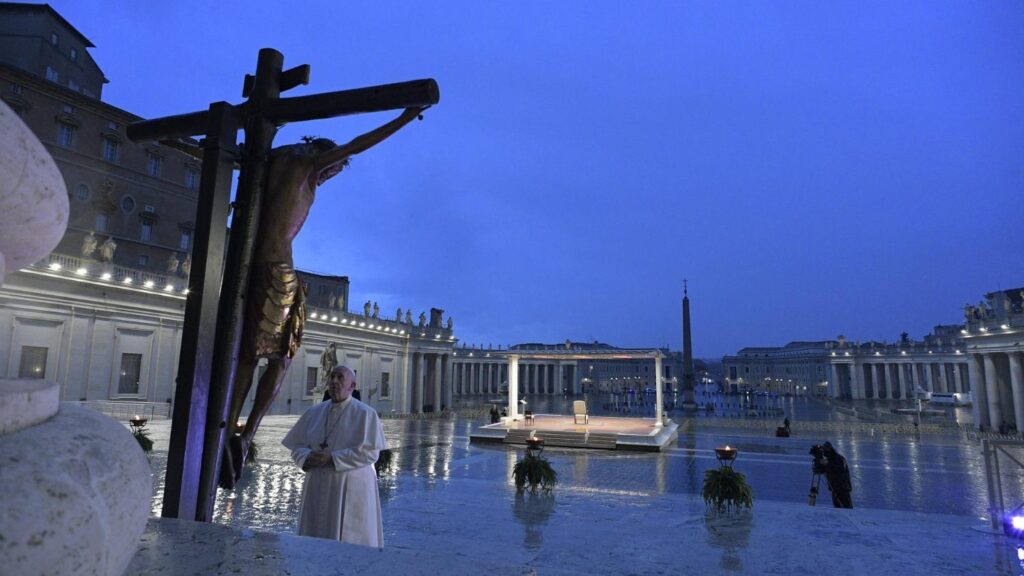
Cardenal Felipe Arizmendi: Con Cristo Resucitado, hay Esperanza
Felipe Arizmendi
23 abril, 2025
6 min
 (EN)
(EN)
 (ES)
(ES)
 (IT)
(IT)

