En el principio era el sentido
El crédito que le otorga Frankl al ser humano se opone a todo derrotismo moral, manifestado una antropología optimista que confía en la condición redimible de la persona y nos lleva a sostener que la narrativa de nuestra vida tiene sentido

Empecé a leer a Viktor Frankl (1905-1997) en mis años universitarios, finales de los 70. La voluntad y búsqueda del sentido de la vida que encontré en su libro El hombre en busca del sentido me abrió un amplio panorama en el conocimiento de la condición humana. Es uno de los libros que han dejado huella en mi formación personal. Vuelvo a Frankl, esta vez con la lectura de En el principio era el sentido. Reflexiones en torno al ser humano (Paidos, 2000), a propósito de una reciente edición de este libro en el que se recogen unas entrevistas a Frankl y algunos breves textos alrededor de la logoterapia. Una lectura plácida con anotaciones, subrayados y pausas para darle vueltas a las ideas.
La voluntad de sentido, su búsqueda, no es una enfermedad; es una dimensión profunda de la naturaleza humana para darle orden, tono, peso específico, altura y horizonte a la existencia personal. En tiempos de aguas mansas o bravas, los seres humanos buscamos un norte en la navegación de la vida. Requerimos un anclaje, estar en algo y, procuramos, asimismo, encontrar una respuesta al para qué de lo que hacemos. “No hay nada en el mundo -sostiene Frankl- que sea tan capaz de consolar a una persona de las fatigas internas o las dificultades externas como el tener el conocimiento de un deber específico, de un sentido muy concreto, no en el conjunto de su vida, sino aquí y ahora, en la situación concreta en la que se encuentra” (p. 35). Con Víctor Andrés Belaunde, se podría decir, que estamos en un ir y venir de inquietud y serenidad, con una aspiración permanente a la plenitud.
De otro lado, ante una cierta cultura del pesimismo y de actitudes que tienden a justificar, condescendientemente, el peso de la responsabilidad de los actos propios, Frankl plantea que los seres humanos son capaces de autotrascendencia: ni la herencia, ni las predisposiciones, ni el entorno, ni la educación determinan la conducta humana. “El fatalista -anota Frankl- se dice a sí mismo que darle la mano a la vida no sólo es inútil, sino completamente imposible, porque no somos libres, ni siquiera responsables, sino que somos las víctimas de la coyuntura, del entorno de las circunstancias” (p. 89). A este derrotismo, Frankl plantea que existe un núcleo irreductible en la criatura humana que nos eleva para asumir la responsabilidad de las acciones benéficas o reprobables que protagonizamos sin escondernos detrás de la fatalidad de la historia.
Además de la autotrascendencia hay otra capacidad humana de sumo interés: el autodistanciamiento. Es la capacidad de apartarse de sí mismo, oponerse a sí mismo, incluso; y afrontar las cosas con buen humor, “reírse de sí mismo, de sus propios temores” (p. 112). Seriedad, desde luego, pero no al precio de tomarnos demasiado en serio, actitud esta última, que lleva a acartonar el alma y el porte. Una cuota de sentido del humor nos hace amables y facilita el diálogo para no hacer cuestión de Estado de los asuntos opinables, abiertos a la libertad personal. El autodistanciamiento, el mirar más allá de la nariz, nos abre, asimismo, la puerta de la esperanza.
“Ser persona no significa nunca tener que ser sólo así y nada más, sino que es poder ser siempre de otra manera. Esta capacidad de autoformación, de autotransformación, esta capacidad de madurar más allá de uno mismo no se la puedo negar a nadie, porque si no, la capacidad se marchitará” (p. 94). El crédito que le otorga Frankl al ser humano se opone a todo derrotismo moral, manifestado una antropología optimista que confía en la condición redimible de la persona y nos lleva a sostener que la narrativa de nuestra vida tiene sentido, tiene sentido, como lo decía tan bellamente San Juan Pablo II en su Tríptico Romano.
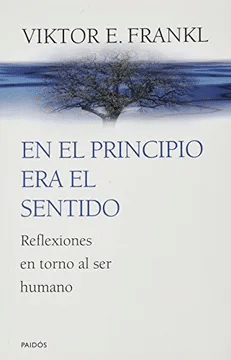
Related

Un papa nunca se va
José Antonio Varela
28 abril, 2025
5 min

La divina misericordia, lo pequeño y lo grande
José María Montiu de Nuix
27 abril, 2025
6 min

Revertir el Deterioro Social: Una Tarea que Comienza en la Dirección Empresarial
Alejandro Fontana
25 abril, 2025
5 min

La revolución de la ternura
María Elizabeth de los Ríos
25 abril, 2025
4 min
 (EN)
(EN)
 (ES)
(ES)
 (IT)
(IT)

