El ADN, clave de la identidad genética
Perspectivas y Controversias

Por biología, sabemos que lo que mejor identifica a un individuo como perteneciente a una especie concreta es su acervo genético, es decir, la información contenida en las moléculas de su ADN. El genoma, la información contenida en el ADN de las células, identifica la especie a que pertenece cada organismo e identifica individualmente a cada miembro de la especie por sus dos características especiales: su “individualidad”, la propiedad de ser irrepetible entre distintos miembros de la especie (salvo los casos de gemelos monocigóticos), y su “continuidad” a lo largo de la vida (salvo mutaciones ocasionales en algunas células del conjunto del organismo).
La irrepetibilidad de la información genética de cada miembro de la especie es consecuencia de los mecanismos generadores de la diversidad (fundamentalmente de las mutaciones y la recombinación generada mediante los mecanismos de la reproducción sexual). A su vez las mutaciones pueden deberse a cambios, pérdidas o adiciones de bases nucleotídicas en el ADN, u otras más amplias que afectan a regiones cromosómicas o incluso cromosomas completos. Al final, un genoma con más de 3.100 millones de pares de bases nucleotídicas en su ADN, como es el humano, es por volumen y capacidad de variación prácticamente irrepetible. La diversidad entre los individuos de la especie no solo afecta a la parte del genoma que se expresa (exones de unos 21.000 genes) que constituye tan solo un 2%, sino además al 98 % restante, que incluye las regiones de los genes que no se traducen en proteínas (intrones), regiones reguladoras no codificantes, zonas repetitivas y no repetitivas no codificantes, restos de genes que ya no se expresan (pseudogenes), etc.
El mejor marcador de la diversidad entre los individuos de la especie es el ADN que los diferencia y se conserva de principio a fin a lo largo del ciclo biológico en todas las células. Por supuesto pueden darse mutaciones, pero su frecuencia es enormemente baja y su tolerancia está sometida al control de sistemas moleculares muy eficaces de reparación. En el hombre una mutación en un gen puede tener una frecuencia del orden de 1 en 100.000 a 1 en 1.000.000 por generación.
Otra cosa es el fenotipo, como por ejemplo las huellas dactilares, el color del iris de los ojos o cualquier otro rasgo físico determinado por sistemas poligénicos. Son fenotipos determinados por cientos de genes en cuya manifestación inicial intervienen factores ambientales y fenómenos epigenéticos locales, que actúan desde su formación y pueden determinar variaciones de expresión sin cambios en la información del ADN.
Lo que determina la diferenciación de las células y los cambios morfogenéticos desde el estado embrionario al final de la vida, es la información de los genes y su capacidad de expresión, que puede variar dentro de un rango más o menos limitado por los factores epigenéticos y la influencia del conjunto del genoma.
En consecuencia, tras la fecundación, si el cigoto formado procede de gametos humanos, estamos ante un ser humano y como tal se desarrollará, pues la naturaleza del organismo no cambia a lo largo del ciclo biológico. Al margen de lo que nos dice la biología, en el caso de los seres humanos, a la materialidad corporal se une de forma indisoluble un componente espiritual, que por su propia indisolubilidad le es inherente a cada ser individual.
Ciñéndonos a lo biológico, frente a la fortaleza del concepto de “identidad genética”, asociada al papel determinante de la información del ADN, han surgido algunas ideas controvertidas que tratan de minimizar su importancia. En el libro “The Master Builder” (John Murray Press, 2023), del biólogo Alfonso Martínez Arias de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, se sostiene que “no son nuestros genes los que definen quiénes somos, sino nuestras células”. Es decir, se propone otorgar a las células el papel de determinante de la identidad, en lugar de al ADN.
 Lo primero a señalar es que hay en esto un mal empleo de la palabra “identidad”. El diccionario de la RAE dice que la identidad es el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás”. Desde la Biología más elemental, si ascendemos en los niveles de organización que caracterizan a un individuo, ADN, células, tejidos, órganos, individuos, poblaciones, especies… el único del que dependen los “rasgos propios” que determina las diferencias, es el ADN, la información genética. Las diferencias a todos los niveles superiores de organización se deben a la expresión de los genes que poseen, empezando por los más de 200 tipos de especialidades celulares que intervienen en la organización supramolecular de un mamífero. La identidad genética es una propiedad inherente y específica de cada individuo desde la fecundación a la muerte.
Lo primero a señalar es que hay en esto un mal empleo de la palabra “identidad”. El diccionario de la RAE dice que la identidad es el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás”. Desde la Biología más elemental, si ascendemos en los niveles de organización que caracterizan a un individuo, ADN, células, tejidos, órganos, individuos, poblaciones, especies… el único del que dependen los “rasgos propios” que determina las diferencias, es el ADN, la información genética. Las diferencias a todos los niveles superiores de organización se deben a la expresión de los genes que poseen, empezando por los más de 200 tipos de especialidades celulares que intervienen en la organización supramolecular de un mamífero. La identidad genética es una propiedad inherente y específica de cada individuo desde la fecundación a la muerte.
Un tipo de afirmación discutible en el intento de destronar al ADN de su papel biológico identitario es decir que “nada en nuestro ADN explica por qué el corazón está en el lado izquierdo del cuerpo, cuántos dedos tenemos o incluso cómo nuestras células logran reproducirse”, o que “el largo linaje de nuestras células (que se remonta a la primera célula o cigoto producido tras la fecundación) como sus intrincadas interacciones dentro de nuestros cuerpos, hoy nos hacen quienes somos”. Estas afirmaciones no se sostienen desde los conocimientos acumulados por la Genética del Desarrollo. Los genes, no las células, son los que proporcionan la información, los planos de la obra para edificar el organismo con todos sus componentes y detalles diferenciales, de los que las células son los más básicos. La morfogénesis para la edificación del organismo responde a las instrucciones del genoma, especificadas en los tramos de información de los genes (especialmente el 2% constitutivo de los exones de los genes). Los materiales para la construcción del organismo se van incorporando siguiendo las instrucciones de estos y se van ejecutando de forma ordenada y regular, siendo el primer resultado la diferenciación celular. Esta depende de los estados fisiológicos de actividad de los genes “estructurales” bajo la batuta de los “genes reguladores”. Más adelante volvemos sobre esto.
Antes conviene decir que no tiene sentido afirmar que “un organismo es obra de las células. Los genes solo proporcionan los materiales”. Es justo lo contrario, el organismo, con todas sus células, tejidos y órganos, son los materiales resultantes finales de las instrucciones contenidas en los genes. Para que haya un edificio debe haber antes unas instrucciones y un programa ordenado de actuación. Las células son los materiales que se incorporan de forma ordenada de acuerdo con la información de los genes que contienen y que marcan las diferencias funcionales entre ellas.
Podemos estar de acuerdo en parte con la afirmación de que “la auténtica maravilla es cómo un mismo genoma puede construir estructuras tan diferentes como un ojo y un pulmón en el mismo organismo”, pero eso es precisamente el resultado de la existencia de un plan, un programa genético de desarrollo. Cuando de una célula pluripotente del embrión, físicamente similar a otra, se activan unos genes y se silencian otros, esto ocurre de acuerdo con el momento y posición que ocupa la célula en el conjunto del embrión en crecimiento. Por eso decimos, entre otras razones, que un embrión no es un amasijo de células todas iguales, sino un organismo en pleno desarrollo.
Hay genes que envían señales a las células de su entorno. Estas señales llegan con mayor fuerza a las células más próximas del entorno embrionario, lo que, dependiendo de la proximidad y posición, determina cambios del estado epigenético y por tanto la expresión de los genes de las células, estableciéndose gradientes de expresión intercelular, lo que a la postre determina las diferencias en su especialización. De este modo se establece una ruta específica en cada parte del embrión en desarrollo hacia la diferenciación de los tejidos y órganos, para que al final de lo que parecía un aglomerado uniforme de células resulte tejido nervioso, epitelial, etc. y más adelante un ojo o un pulmón.
A pesar de las diferencias funcionales, todas las células del organismo, pertenezcan a un ojo, un pulmón, el riñón o cualquier otro órgano, aunque conservan la misma información genética constituida en el momento de la fecundación se diferencian solo en los genes que están activos en cada una de ellas. La diferenciación celular, es decir, la especialización celular, es el producto de la actividad o silenciamiento diferencial de los genes y no al revés.
Antes mencionamos dos tipos de genes, los “reguladores” y los “estructurales”. Los primeros son jerárquicamente los más importantes, son los que dirigen los pasos que abocan a la diferenciación celular, y los que determinan donde y cuando durante el desarrollo que sucede inmediatamente a la fecundación se han de expresar los “genes estructurales”, a los que se deben las diferencias funcionales de las células (diferencias proteómicas). El mejor parangón para explicar esto es el de una orquesta que ha de desarrollar una sinfonía. Los genes reguladores son equivalentes al director, que con su batuta dirige a los distintos músicos, representados los por genes estructurales, que intervienen de forma ordenada solo cuando les indica el director. Este era uno de los símiles favoritos del genetista y médico francés Jérôme Lejeune (1926-1994) para explicar cómo se desarrolla la “sinfonía de la vida” en sus primeras etapas.
Lo que la Genética del Desarrollo nos ha enseñado es precisamente cómo se lleva a cabo el cumplimiento de un programa que se ejecuta de forma ordenada en espacio y tiempo para que se vayan diferenciando unas células de otras, y de acuerdo con su posición en el embrión, en cuya cúspide jerárquica está el ADN, los genes.
En el libro “The Master Builder”, se sostiene que la existencia de personas con dos genomas distintos (quimeras) desafía la idea de que sea el ADN el que define la identidad, en favor de las células. Sin embargo, la probabilidad de supervivencia de los embriones procedentes de la fusión de dos cigotos o dos embriones tempranos, es un fenómeno extremadamente raro. Su supervivencia depende de que las instrucciones del desarrollo no queden alteradas. Estos embriones pueden ser viables siempre que no haya interacciones entre genes o no existan alteraciones en genes vitales incompatibles con la vida. El que por accidente convivan dos identidades genéticas no cambia la jerarquía del ADN como centro coordinador del desarrollo y la propia inviabilidad de la mayoría de ellos demuestra la necesidad de un equilibrio de la información del genoma para potenciar la edificación regular del organismo. En esto no hay diferencias con el desarrollo de un organismo a partir de un cigoto procedente de una fecundación normal.
Desde la perspectiva bioética nada cambia respecto al respeto debido a la vida embrionaria desde la fecundación, cuando queda constituida la identidad genética que constituye el nuevo ser. El cigoto unicelular es la primera realidad corporal de un nuevo ser.
Es difícil no relacionar el intento de señalar a las células y no al ADN, como determinantes de la identidad, con la intención de rebajar el estatus moral de los embriones. Surge cuando aparecen los embriones sintéticos o seudoembriones, construidos a base de ensamblar células procedentes de embriones producidos por fecundación in vitro y cuando se intensifican las voces de investigadores que reclaman el interés por utilizarlos en investigación. Este tipo de intento se parece mucho a lo que pasó con el falso concepto de “preembrión”, con el fin de enmascarar la auténtica naturaleza de los embriones humanos de menos de 14 días, y nos recuerda también, la etapa de hace unos 25 años, cuando se negaba la naturaleza de los embriones humanos procedentes de fecundación in vitro para poder utilizarlos como fuente de células madre para experimentación, hoy en vía muerta tras la aparición de alternativas más éticas.
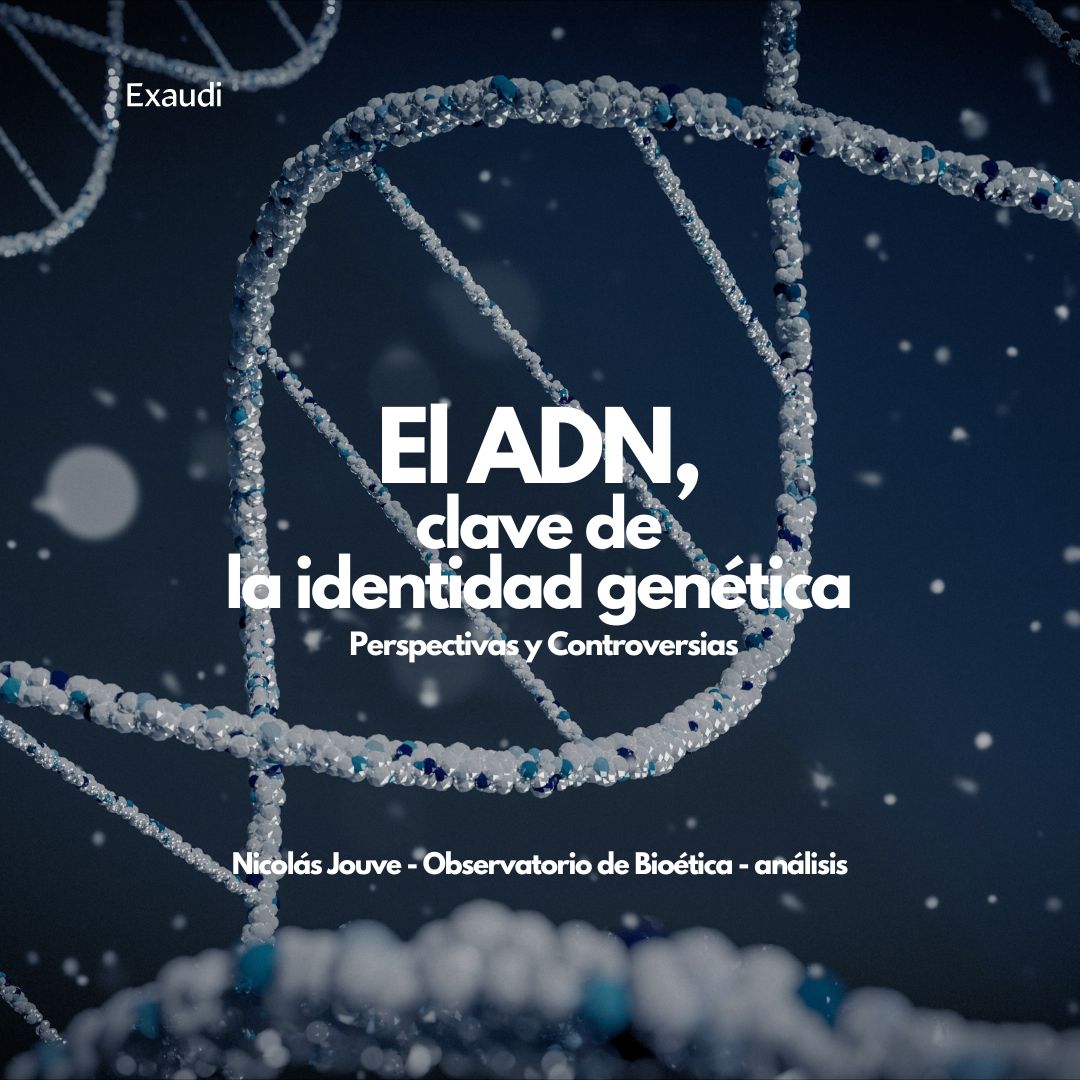
Related

El silencio sagrado del Sábado de Gloria: esperanza en la espera
Exaudi Redacción
19 abril, 2025
3 min

Perdono pero olvido
Enrique Soros
18 abril, 2025
5 min

Viernes Santo: el día en que el Amor se entregó por todos
Exaudi Redacción
18 abril, 2025
3 min

Jueves Santo: El Amor hecho Eucaristía
Exaudi Redacción
17 abril, 2025
4 min
 (EN)
(EN)
 (ES)
(ES)
 (IT)
(IT)


