Beato Enrique Suso, 25 de enero
Religioso

Nació Suabia (Alemania) el 21 de marzo hacia 1300. Su padre no era precisamente un dechado de virtudes, de modo que aunque su apellido era Von Berg, eligió para sí el de su virtuosa madre. A los 15 años ingresó en el convento dominico de Constanza, donde residía el P. Eckart, que fue su profesor y que le influyó sobremanera. Su impresión de él fue excelente: «El Padre Eckart —decía Enrique— demuestra tan gran sabiduría que parece como si Dios no le hubiera ocultado nada».
No llegó a la vida religiosa con excesiva piedad. Pero Dios le había señalado ya desde siempre para que le glorificase, y el joven comenzó a escuchar en su interior esta petición: «Renuncie a todo lo que no le ayude a conseguir la santidad». La insistencia de esta advertencia le caló hondamente, y dio un giro copernicano a su vida espiritual. Las tentaciones del maligno le acechaban insidiosamente haciéndole dudar de la rapidez de su conversión, y de la dificultad de su perseverancia. Recurría entonces al libro de la Sabiduría: «Señor, envíame la sabiduría que procede de tu trono. Tú sabes que soy muy joven, sin experiencia y de pocos años. Pero si Tú me mandas la sabiduría podré perseverar». A partir de entonces tendría presente siempre ese texto sagrado, buscando la Sabiduría eterna y recomendándola a sus discípulos.
Más tarde, escribiría el libro «Sabiduría Eterna». Pero esos momentos que siguieron a su conversión estuvieron marcados por durísimas mortificaciones y penitencias, que casi le cuestan la vida. Una impresión sobrenatural de que debía cortarlas por lo sano, y aceptar con perfecta aquiescencia la voluntad divina asumiendo los sufrimientos que le esperaban, terminó con ellas. Esos sufrimientos que le fueron anticipados brotaban de su interior apuñalando su mente con pensamientos e imaginaciones contra la castidad. Otra forma de ensañamiento era el desánimo que cursaba con un sentimiento habitual de tristeza. A ello se añadían las tentaciones contra la fe, acompañadas de la certeza de su eterna condena. Confiado al P. Eckart, éste le ayudó devolviendo la paz a su convulso espíritu. Entonces, le acuciaron los ataques externos: ingratitudes, abandono de los amigos, pérdida de la buena fama, y persecución. No se libró tampoco de viles calumnias. Después de 37 años de predicación, le acusaron de sacrilegio, de tratar de envenenar a una persona, de haberse inventado un milagro… Se dijeron tal cantidad de barbaridades, que tuvo que refugiarse durante un tiempo en Holanda, pero allí le siguió el reguero de maldades, infamándole como un difusor de herejías contra la fe. Naturalmente, probó la ortodoxia de todo lo que había escrito. En un momento dado, su hermana religiosa abandonó el convento. Y él ofreció por ella una grave enfermedad con la que obtuvo la gracia de su perseverancia en la consagración.
Fue prior de un convento dominico, y para rescatarlo de las deudas, en lugar de mendigar, recomendó la práctica fervorosa de la oración, con fe, con esa que recordó debía estar impregnada la celebración de la Santa Misa. Los que se burlaban de él fracasaron, porque pronto un canónigo acudió al monasterio y con un generoso estipendio lo liberó de las dificultades. Enrique huyó siempre de otras misiones que le ofrecían, convencido de que la santidad puede verse socavada con la recepción de muchos honores. Por eso eligió estar entre los más humildes. Fue agraciado con visiones, entre otras, de la Virgen María, de la que hablaba con fervor y por la que sentía especial devoción. En una de sus visiones preguntó qué medios debían emplear para alcanzar la santidad, y percibió: «Negarse a sí mismo; no apegarse a las criaturas; recibir todo lo que sucede, como venido de la mano de Dios, y ser infinitamente paciente y amable con todos, aún con los que son ásperos e injustos en su modo de tratarlo a uno». Los últimos años de su vida los dedicó a la dirección espiritual de las religiosas, especialmente de las dominicas. Murió en Ulm el 25 de enero de 1366. Fue beatificado en 1831 por el papa Gregorio XVI.
© Isabel Orellana Vilches, 2024
Autora vinculada a
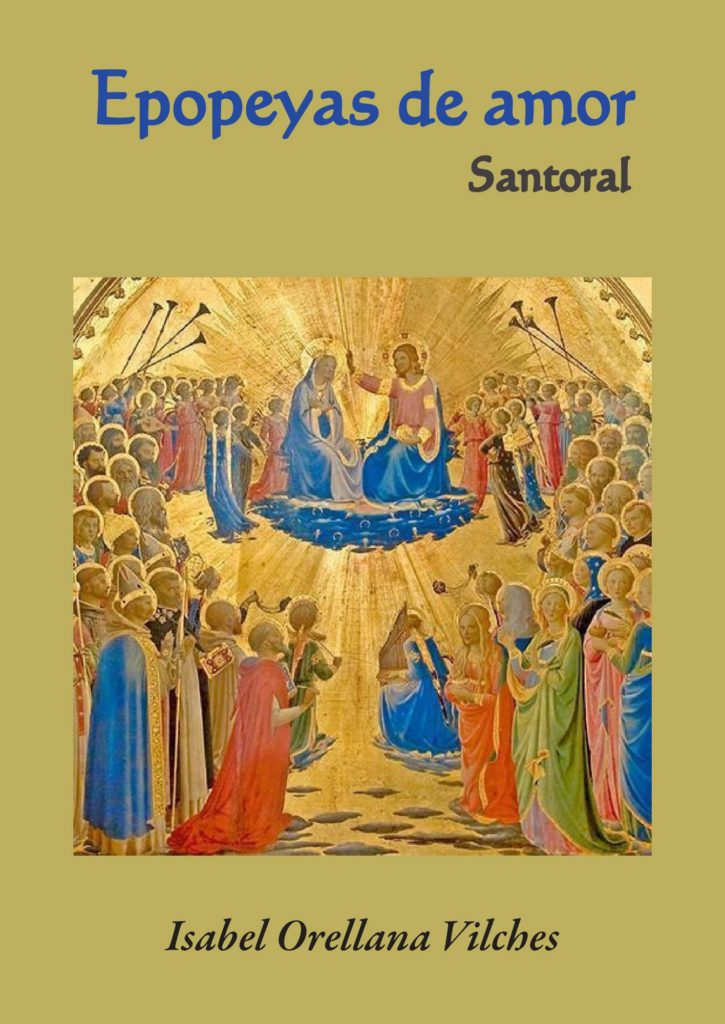

Obra protegida por derechos de autor.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.
________________
Derechos de edición reservados:
Fundación Fernando Rielo
Goya 20, 4.º izq. int. 28001 Madrid
Tlf.: (34) 91 575 40 91
Correo electrónico: [email protected]
Depósito legal: M-18664-2020
ISBN: 978-84-946646-6-3
Related

Santa Catalina Drexel, 3 de marzo
Isabel Orellana
03 marzo, 2025
5 min

Santa Ángela de la Cruz, 2 de marzo
Isabel Orellana
02 marzo, 2025
6 min

Cada árbol se conoce por su fruto: Comentario P. Jorge Miró
Jorge Miró
01 marzo, 2025
3 min

Reflexión de Mons. Enrique Díaz: Buscando guías
Enrique Díaz
01 marzo, 2025
6 min
 (EN)
(EN)
 (ES)
(ES)
 (IT)
(IT)

