Asunción de la Virgen: Jesús y María nos esperan en el Cielo
La Virgen María es nuestra esperanza y causa de nuestra alegría

El sacerdote D. José Antonio Senovilla ofrece a los lectores de Exaudi esta reflexión en torno a la solemnidad de la Asunción de la Virgen al cielo, nuestra esperanza y causa de nuestra alegría, celebrada hoy, 15 de agosto de 2021.
***
La vida de la Virgen es una demostración evidente del compromiso de Dios con el hombre. Un compromiso total y definitivo, solo posible para Dios. Desde que Dios Padre pidió a su Hijo Unigénito que en la plenitud de los tiempos se hiciera hombre para salvar a los hombres, y preparó un seno purísimo para la concepción del Hijo de Dios, todas las maravillas divinas tienen un reflejo en la vida de nuestra Madre Santa María.
Viéndola a Ella es mucho más fácil dar gloria a Dios. Escuchándola a Ella cantamos de un modo nuevo las maravillas de Dios: “María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación” (del Evangelio de la Misa en la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María).
Todas las prerrogativas de la Virgen tienen que ver con su maternidad divina. Es la madre del Dios encarnado: de ahí surge todo. Y además, según nos dice Jesús al explicar un piropo dirigido a su madre, Ella lo es sobre todo por buscar siempre y en todo la voluntad del Padre. Es madre porque dio a luz a Jesús, y sobre todo es madre por ser tan buena hija del Padre (Cfr. Mateo12, 47-50). Además, hay una nueva maternidad de María al pie de la Cruz. El sacrificio de Cristo, su entrega total, tiene un eco en la criatura: Jesús se lo pide y María nos acoge como Madre (Cfr. Juan 19, 25-27). En cumplimiento fiel de la voluntad del Padre, Jesús no solo se nos da a sí mismo en la Eucaristía y nos envía su Espíritu, sino que nos da lo mejor que tiene: su Madre bendita. Ya no es solo la madre de Jesús: es también nuestra madre en, por y con Jesús.
La Trinidad divina se nos entrega para salvarnos y María responde con su filiación y maternidad humanas. Solo el Dios Altísimo podía pensar algo tan divino y tan humano, tan creíble. María se queda mucho tiempo cuando Jesús se vuelve a la casa del Padre. Se le pide que se quede para acompañar a sus hijos en sus primeros pasos. Ejemplo especialmente entrañable lo tenemos en su ayuda al apóstol Santiago en su tarea evangelizadora en nuestras tierras. Pero llega un momento en el que, por ley de vida, María tiene también que irse: junto al Padre, junto a su Hijo queridísimo, junto a ese varón fiel que la acompañó y que les cuidó, san José.
María estaría deseando ir al Cielo, abrazar a Jesús. Pero estaba, como siempre, totalmente entregada a la voluntad del Padre: Ella se iría cuando Dios quisiera y mientras tanto cuidaría de sus hijos. ¡Qué delicia debió ser para los primeros discípulos tener cerca a María, verla recibir la Comunión, verla rezar, aprender de Ella a querer, a perdonar, poder preguntarle…! Es un misterio lleno de riqueza: ¿Cómo sería en aquellos primeros tiempos de la Iglesia la vida cerca de María? Y llegó el momento en el que Ella comprendió que llegaba su hora. Su corazón latía con más fuerza. Intentó quizás que no se notara, pero era imposible: en su mirada, siempre luminosa, siempre pura, había aparecido una nueva luz. Cada vez más concentrada, cada vez más ilusionada y feliz.
Esta es una bonita lección de María, que se suma a tantas otras. En un momento determinado, Jesús afirmó a sus discípulos que no deberían estar contentos porque curaban enfermedades y se les sometían los demonios, sino porque sus nombres estaban escritos en el Cielo (Lucas 10, 20). María llevaba desde su infancia el Cielo divino en su corazón: estar con Ella, mirarla, era ya un cielo. María nos enseña a vivir de otro modo: mirando al Cielo, sintiendo el Cielo. Es… otra cosa. Hace un tiempo, charlando con un amigo que se mostraba triste y cansado, le pregunté: ¿qué es lo que te produce más alegría? Se quedó un poco desconcertado y pidió tiempo para contestar. Pero pronto empezaron a salir motivos de alegría: cuando alguien se acerca a Dios, cuando puedo hacer a mi gente más feliz…
Pero en el Evangelio Jesús nos ofrece un motivo más profundo y definitivo de alegría: pensar que Dios nos ha destinado a ir con El a Cielo. Nuestra esperanza es que verdaderamente allí nos están esperando. María nos abre este camino para encontrar en cualquier momento una renovada esperanza y una profunda alegría y así nos enseña a vivir con la mirada en el Cielo. Jesús, el único Salvador, nos abrió el camino hacia la casa del Padre. Pero una vez abierto por el mismo Dios, una vez recorrido el camino de la Tierra el Cielo por Jesús en el día de la Ascensión, hacía falta una criatura que tuviera un corazón capaz de seguir ese camino y enseñarnos a nosotros.
Y esa criatura no podía ser otra que María. Desde la Redención, las almas de los justos que precedieron a Jesús subieron con Él al Cielo (Cfr. Lucas 23, 43). Pero para la Virgen Dios había reservado algo muy distinto… En la Basílica del Santo Sepulcro, la capilla del Santísimo está dedicada a la aparición de Jesús a su Madre en la mañana de la Resurrección. Y es que Jesús, victorioso, con su cuerpo glorioso, quería abrazar a su Madre. María no necesitaba, como los demás, que Jesús le mostrara sus llagas para creer en que no era solo un espíritu sino todo Él, pero sí necesitaba sentir, como tantas veces, el latir del Corazón de Jesús junto al suyo.
Y a Jesús le pasaba lo mismo: nunca hubo dos corazones que se parecieran más el uno al otro: el de María a Jesús, por ser su Creador; y el de Jesús a María, por ser su Madre. Jesús abrazó muchas veces a su Madre en los días de Pascua (¡qué conversaciones tendrían!) y estaba deseando poder abrazarla en el Cielo. Fue cumplir María su misión en la Tierra, y llevársela Jesús en cuerpo y alma junto a Él a los Cielos. Al contemplar los misterios del Rosario nos imaginamos la entrada de María en el Cielo: su encuentro con el Padre, el abrazo a Jesús, el soplo del Espíritu divino. Y el encuentro con san José. Y con todos los ángeles y los santos… ¡Una fiesta! Pero todavía somos muchos los que tenemos por delante un largo camino en la tierra antes de alcanzar el Cielo.
Al final de los tiempos, cuando estemos todos y de haya completado el número de los elegidos, vendrá esa gran fiesta que no se acabará nunca: todos los ángeles y los santos daremos gloria a Dios reconociendo todo lo que ha hecho por nosotros, y lo haremos mirando a María: será la gran y definitiva fiesta de la Coronación de María Santísima. El final más feliz. Mientras tanto allí nos esperan, Corazón con Corazón, Jesús y María. Por muchos motivos, y también por el mensaje de Fátima, sabemos del papel definitivo del Corazón de María en la salvación de este mundo nuestro. Ahí está la causa de nuestra alegría, nuestra esperanza en este camino nuestro, en este tiempo nuestro, tan difícil. Corazón con Corazón, Jesús y María nos esperan en el Cielo.
Quizá no podremos encontrar en nuestro caminar, muchas veces tan costoso, otro motivo mayor de alegría. Por eso cantamos en la Misa de hoy: “La Virgen, Madre de Dios (…) es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro la que, de modo admirable, concibió en su seno al autor de la vida” (del Prefacio de la Misa en la solemnidad de la Asunción de la Virgen). Y hoy miramos al Cielo y contemplamos el bellísimo manto azul de María. Y así entendemos un poco mejor que Ella es nuestra esperanza y causa de nuestra alegría.
Related

Reflexión de Mons. Enrique Díaz: La misericordia del Señor es eterna. Aleluya
Enrique Díaz
27 abril, 2025
6 min

Domingo de la Divina Misericordia
Gonzalo Martín
27 abril, 2025
3 min

A los ocho días llegó Jesús: Comentario P. Jorge Miró
Jorge Miró
26 abril, 2025
3 min
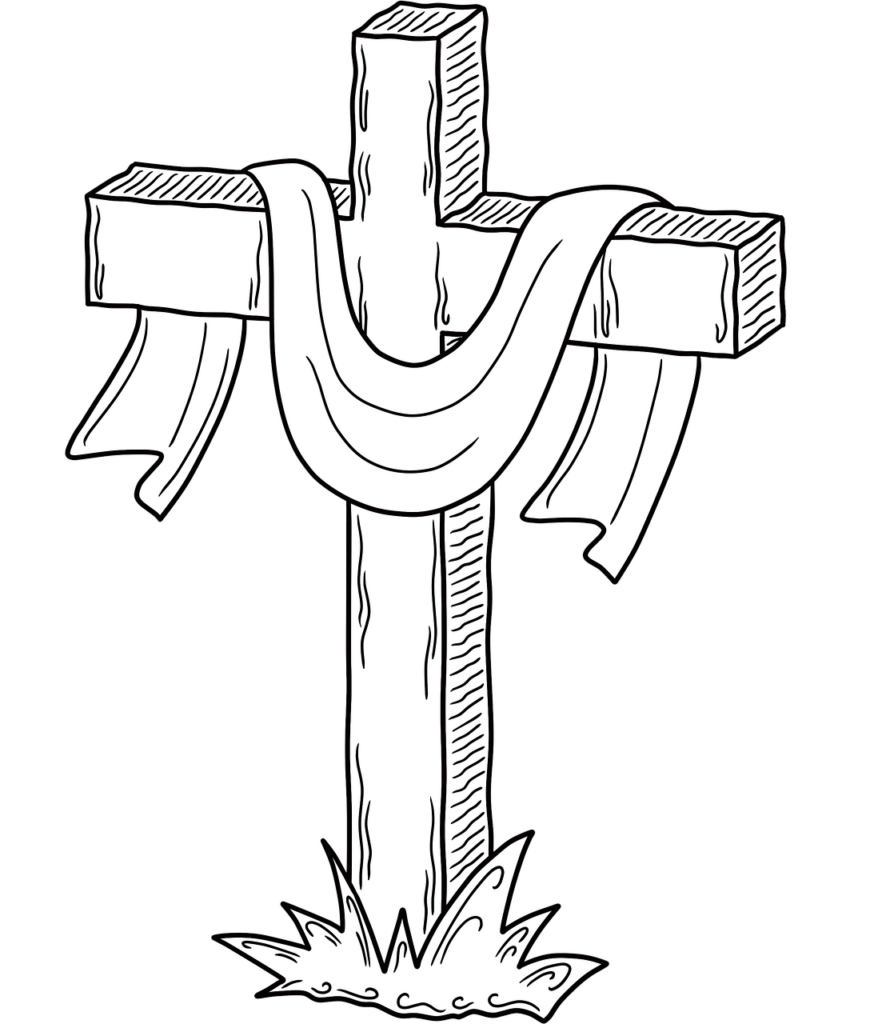
Reflexión de Mons. Enrique Díaz: Aleluya,aleluya
Enrique Díaz
20 abril, 2025
6 min
 (EN)
(EN)
 (ES)
(ES)
 (IT)
(IT)

